|
A ORILLAS DEL RIO
LA VILLA
Viejos
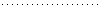
Por Santos Herrera
Los viejos del pueblo cuando están sentados en sus taburetes, recostados en la pared de los portales de su casa, de lejos parecen soles apagados. Sin embargo, al acercárseles, se perciben irradiaciones de luces que brillan entre sombras añejas, transmitiendo experiencia y sabiduría que solamente dan los años. Ya no les interesan los calendarios y mucho menos el Almanaque de Bristol. Viven sin apuros. Al reloj que reglamenta las horas del sueño, desde hace buen tiempo no le dan cuerda y ese olvido los faculta para dormirse cuando quieran y donde quieran. El alimento diario, que los sostiene con vida, es el milagroso pan de los recuerdos que mantienen en los recovecos de la memoria, cubiertos por las neblinas del olvido. Puede hasta decirse que viven de cosas muertas. Una mañana muy temprano nos acercamos a una casa del pueblo, donde tres venerables viejos recibían los primeros rayos de un sol veranero. Al notar nuestra presencia, todos querían hablarme de cosas pasadas. De lejanos tiempos cuando con agilidad y fortaleza manejaban el músculo en toda clase de trabajos. Querían contarme de sus años mozos cuando no respetaban montes para derrumbar, obstáculos para lograr metas, ni temores a enfrentarse a los retos de la vida. -Mire joven- me dijo uno de ellos, que rascándose la cabeza cubierta por la ceniza de los años, procuraba amarrar las palabras. -Mi primer trabajo fue de carretero. En aquellos tiempos no había caminos. Cargaba mercancía a la montaña y allá escuché en los días interminables de lluvias, al tigre bramar de hambre.- Guardó silencio y todos quedamos mudos. Poco después, sin prisa, prosigue y nos dice: -Salía del pueblo en la madrugada y el viaje me tomaba tres días la ida y tres la vuelta. A los campos llevaba productos que llegaban al puerto y de regreso traía café, frijoles y otros alimentos. -El viejo carretero, ahogado en lejanas vivencias, no habla más. Silencio absoluto. Los tres quedan inmóviles. Mucho después, otro viejo, como si hubiera llegado de otro mundo, me dijo: -yo toda mi vida fui pescador. Me enfrenté a vientos y tempestades. Conocí de las bondades y peligros del mar. Con mi arpón me enfrenté a enormes tiburones.- Pausa. Su mano, con miles cicatrices, causadas por la cuerda tensa en las batallas con los escualos, busca en el rostro moldeado de sol y sal, aventuras que protagonizó en el mar. Al no recordarlas, no dice más nada y en el fondo de su silencio, se escuchan rumores de marejadas y cantos de pájaros marinos. El portal de la casa se calentaba. Por último, habla el tercer viejo y me expresa: -Mi madre, en la primera presidencia de Porras, me mandó al Instituto Nacional a que me hiciera maestro. Tuve que irme en barco y fue allá donde me puse zapatos por primera vez. Toda mi vida la he dedicado a enseñar. Vuelve el silencio. Los tres se quedan dormidos y me voy convencido de que los tres supieron ser hombres.

|
|
|
