|
HOJA SUELTA
Sermón
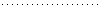
 Eduardo Soto P. Eduardo Soto P.
Crítica en Línea
Lunes. Son las seis y treinta de la mañana. Un tranque dinosáurico se dibuja adelante en la autopista Arraiján-La Chorrera. A mi lado está Eduardito, un bebé de 12 años que se resiste a quedarse en la cuna... la vida, justa y ciega, me exige que se lo entregue porque tiene planes para él. Estuvimos atascados en la carretera por una hora. Durante ese tiempo se escuchó mi voz, más que la de él, en un largo reproche vestido de sermón apocalíptico. Le advertí sobre los peligros de la pornografía que los niños mayores de la calle le están mostrando en revistas y videos; le dije que no se mezclara en las travesuras subidas de tono (robar chicles en la tienda del chino, masturbar un perro, romper ventanas, rayar los carros nuevos de los vecinos, escaparse para el río); lo previne sobre la diferencia entre sexo y hacer el amor; y volví a repetir lo que tantas veces le he dicho: "nadie sobre la tierra, ni yo mismo, te va a amar como tu madre... escúchala y obedécele". Ese día mi hijo empezó las sesiones preparatorias para el colegio secundario. Según él, una nueva aventura; yo lo entiendo como un paso más que "el burundango" da para alejarse de la casa. Mientras él padecía el regañón cabizbajo, y sonándose la nariz debido a esa alergia que le acompaña desde los seis meses de edad, le hablé de la secundaria en esa escuela privada; del cambio de vida que se le viene encima; de las chicas que pronto le van a interesar (ahora no, su pasión es el nintendo y el fútbol), y de lo importante que es saber de dónde viene, y hacia dónde quiere ir. "Somos pobres, hijo -le recordé-, y te vas a encontrar con niños adinerados... no te ofusques". Él sonrió burlón, y habló por primera vez: "usted tiene razón... no se preocupe". ¡Qué no me preocupe! ¡Si eso es lo que más he hecho desde que supe que su madre estaba embarazada! Los médicos lo sacaron del vientre un mes antes de lo previsto, porque estaba muriendo y sufría de retardo en el crecimiento intrauterino. Cabía en una cajeta de zapatos al nacer, tenía una gran cabeza, y no quería comer. Pero el alma me volvió al cuerpo cuando metí la mano en el guante de la encubadora y él apretó mi dedo índice con una fuerza de busero. Descubrí sus ganas de vivir, y lloré. Ahora temo que el entorno lo confunda y equivoque el camino. No quiero que se pierda, y se lo dije. Tal vez debí propiciar que fuera él quien hablara, pero eso me cuesta. Quizá cuando lo haga, y deje hablar al muchacho, me aferrará la mano con fuerza, como aquella tarde en la encubadora, y me vuelva a decir con ese gesto: "déjame Papá, que puedo solo".

|
|
|

