|
La muerte en las venas
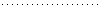
Hermano Pablo
Colaborador
Salieron de México hacia el norte, en dirección a la frontera con los Estados Unidos. Eran una familia feliz: Carlos González, su esposa Marta Patricia, tres hijos varones y una niña pequeña. Traían sus alforjas llenas. Llenas de ilusiones, de esperanzas, de ansias de progreso, de salud y de optimismo. Con expectación de ilusiones cumplidas cruzaron la frontera y llegaron a Los Ángeles, California. Carlos halló trabajo, y por algunos meses todo les fue bien. Pero entonces Marta, su esposa, comenzó a sentirse mal. Al principio era una especie de debilidad, pero muy pronto se manifestaron otros síntomas. Al hacerse los exámenes de rigor descubrieron la triste verdad. No sólo habían traído a las nuevas tierras ilusiones y esperanzas y optimismo. Marta Patricia traía, también, el temido virus del SIDA. Lo había contraído, inocentemente, en una transfusión sanguínea. Marta murió al año de su arribo a la gran ciudad, y Carlos, su esposo, habiendo sido contagiado, murió seis meses después. La pareja González ignoraba por completo que en esa sangre rica, roja y joven de Marta Patricia ya flotaba, inadvertido, silencioso, oculto, el implacable flagelo que no perdona. Carlos y Marta son representan esos enfermos de SIDA llamados inocentes. Inocentes porque contrajeron la enfermedad sin buscarla, sin intercambiar agujas infectadas, sin darse a la inmoralidad sexual, sin practicar la homosexualidad. Fueron víctimas inocentes del pecado de otros. ¿Cuándo hemos de comprender que todo lo que sembramos, irremisiblemente cosecharemos? Esa es una ley que no tiene variación. Es más, no sólo provocamos la cosecha dolorosa en nosotros mismos, sino que la regamos, también, en otros. Comprendamos algo muy importante. No es que Dios nos imponga leyes para que suframos. No es la ley lo que castiga sino la violación de la ley. No son las leyes de tránsito lo que causa accidentes sino el quebrantamiento de esas leyes. La única forma en que nos puede ir bien en esta vida es si obedecemos en su totalidad las normas morales de Dios, si hacemos de Cristo, su Hijo, el Señor de nuestra vida. Y eso no es difícil. Sólo tenemos que rendirnos a Cristo. Primero le pedimos que perdone nuestros pecados, y luego prometemos serle fiel hasta la muerte. Él espera que lo busquemos de todo corazón.


|
|
|
