|
La batalla que siempre se pierde
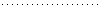
Hermano Pablo
Colaborador
El virus fue trabajando, lenta y calladamente. Su víctima no se daba cuenta de nada. Él seguía su vida normal: trabajo, fiestas, placeres. Y así vivió, año tras año, sin saber que algo estaba consumiendo su cuerpo. Un día ese «algo» se hizo conspicuo, y tras cinco años de trabajar en la sombra, el «algo» salió a la luz. ¿Qué era? El SIDA. Después de un año de agonía, Rand Schrader, abogado y juez de California, sucumbió a la enfermedad mortal. Schrader había sido, en su cargo de magistrado, un constante defensor de la homosexualidad y un homosexual él mismo. La naturaleza es ciega. Una vez que el atroz virus penetra en el cuerpo, ya no sale más. Señala a su víctima con marca de fuego y comienza, ominoso e implacable, su obra de muerte. Burla protestas, y aunque las leyes de todos los países legalicen la homosexualidad, el virus letal sigue adelante sin importarle nada de nadie. Hasta ahora es rey y señor, y nadie lo detiene. El autor del Eclesiastés, Salomón, pensando en la muerte escribió: «No hay quien tenga poder sobre el aliento de vida, como para retenerlo, ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. No hay licencias durante la batalla, ni la maldad deja libre al malvado» (Eclesiastés 8:8). El juez Schrader se levantó contra las leyes eternas de Dios, defendiendo su derecho a practicar la homosexualidad. Reclamó su libertad amparado, según él, en la Constitución de su nación. Pero lo que él defendía, la ley de Dios condenaba. ¿El resultado? El SIDA. El SIDA y la muerte cruel a los cuarenta y ocho años de edad. De nada valen argumentos jurídicos, ni protestas de libertad, ni defensas de derechos humanos ni racionalización de las leyes de Dios. El SIDA no hace caso de nada. Una vez que entra en la sangre, no se detiene hasta sepultar al individuo. Ya sea la homosexualidad, o el uso de drogas, o la infidelidad conyugal, o la falta de respeto al semejante, o cualquier cosa que viole las leyes morales de Dios, pueda que por un momento esto dé alguna satisfacción, pero a la larga destruye. Es por eso, precisamente, que Dios lo condena. «La paga del pecado -dice la Biblia- es muerte» (Romanos 6:23). Jesucristo vino para librarnos de las obras del pecado. Eso fue lo único que lo trajo a este mundo. Sólo tenemos que recibirlo como Salvador, Señor y Dueño. Sometámonos al señorío de Cristo. Él cambiará nuestra esclavitud en libertad. Permitámosle ser nuestro Señor.


|
|
|

